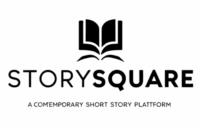El Último Vals
Por: Andrés García Viesca
En el ocaso de su vida, Braulio descubrió que la vejez no era un naufragio, sino una insurrección contra el olvido. A los noventa y seis años, viudo y confinado en una casa-hogar por la conveniencia propia y la de sus hijos, no se resignó a la quietud senil que se le brindaba. Con el vigor de un adolescente y la sabiduría de un nonagenario, Braulio transformaba cada rincón de la casa hogar en un escenario de sus caprichos y fantasías. Un día, iluminó el jardín con un laberinto de luces parpadeantes, creando un corto circuito que dejó al establecimiento a oscuras durante horas. Otro, inundó su habitación en un intento de reciclar el agua de lluvia, soñando con un sistema que algún día aliviara la sed de los regiomontanos.
Arquitecto de formación y pachuco de corazón, sus días transcurrían entre planos de viviendas imaginarias y bailes improvisados en los que, con traje de zoot suit, seducía a sus compañeras en cada fiesta. A pesar de su edad, Braulio no había perdido el ritmo, ni el deseo de amar y ser amado. La aparición de Aurora, una nueva residente de ojos vivaces y sonrisa cómplice, reavivó en él las llamas de una juventud agazapada. Encontrarse con ella fue como descubrir un secreto escondido en las arrugas de su propio reflejo. Desde el momento en que sus miradas se cruzaron, Braulio supo que quería pasar el resto de sus días a su lado. Sin embargo, la vida de Braulio estaba manejada por las riendas del destino. Cuando les confesó a sus hijos el deseo de casarse con Aurora, las dudas no se hicieron esperar. “Es muy frío en noviembre”, decía uno. “Es mejor en primavera”, insistía otro. “¿Y si solo quiere tu dinero?”, cuestionaba el tercero. Braulio, agobiado pero seguro, planeó junto a Aurora una boda secreta, desafiando los temores de sus hijos.
Todo se desvaneció una fría tarde de diciembre. Aurora se desmayó y fue llevada de urgencia al hospital. Braulio, aislado y sumido en la ansiedad pasó tres días en un tormento de incertidumbre. Finalmente, sus hijos llegaron con la noticia que desgarraría su corazón por segunda vez: Aurora había muerto. El dolor lo envolvió como una mortaja helada. Para el funeral y en honor a Aurora, Braulio decidió vestirse con el traje que había alquilado para la boda no celebrada. Se presentó en frac y con una corbata que guardaba el brillo de sus esperanzas truncadas. Allí, frente al féretro, Braulio bailó su último vals, moviéndose al ritmo de una música que solo él podía escuchar.
Sus movimientos eran lentos, pero cargados de una dignidad desgarradora. No había lágrimas. solo un profundo dolor que se expresaba en cada paso, en cada giro que daba alrededor del ataúd. Los asistentes observaban en silencio, conmovidos ante la imagen de ese amor que no había partido con la muerte ni se perdía por la indiferencia del tiempo.
Con el último acorde de su corazón danzante, Braulio se detuvo y elevó su mirada hacia elcielo. Sus labios murmuraron palabras de despedida que se perdieron en el susurro del silencio. Con reverencia, se inclinó ante el ataúd y depositó un beso en el gélido metal. En ese instante, las velas titilaron y se extinguieron, sumiendo a la iglesia en la oscuridad. Sin embargo, una luz etérea comenzó a emanar del aire mismo, iluminando el espacio con un resplandor que no tenía origen visible sino que parecía brotar de la esencia del cosmos.
Desde el balcón, donde otrora resonaban las voces del coro, se desplegó una escalera de luz. Aurora descendía por ella envuelta en un vestido tejido de estrellas, sus ojos resplandecientes como cometas en la umbra nocturna. Al alcanzar el piso, su encuentro con Braulio desencadenó un nuevo vals. Los dos giraban, ascendiendo lentamente por la escalera luminosa al compás de una melodía celestial.
Mientras danzaban un rayo de luz se unió a su baile, con cada paso ascendente, los testigos en la iglesia veían el desvanecimiento de la pareja en el fulgor del entorno. Y justo cuando la última nota vibró en el aire, Braulio, Aurora y la luminiscente escalera, se esfumaron. En la casa-hogar su habitación quedó vacía, salvo por los planos de casas nunca construidas y un par de zapatos de baile desgastados.