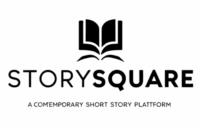De rival a cómplice
Por Olga Leticia Orizaga Cárdenas
Los gritos desgarradores de Mireya se escucharon en aquel solitario lugar perdiéndose en el inhóspito pantano. La casa de madera vieja con las tablas agrietadas era testigo de la violencia que se vivía dentro de ella. Era la única vivienda en kilómetros. Se conectaba con el pueblo por un camino de tierra que desaparecía durante la temporada de lluvias. Bajo las escaleras, Viridiana cubría la boca de su hermano Vicente para que no gritara. Procuraban no hacer ruido. No alcanzaron a esconderse en otro lugar. Por más que intentaban mostrar indiferencia, no se acostumbraban a los eventos en los que el padre golpeaba a la madre sin piedad. Y no era un pretexto su estado de ebriedad. El hombre tenía por costumbre masacrar a la mujer cada que se le antojaba.
A pesar de que todo quedó en silencio se mantuvieron en su escondite por largo rato. Era casi de madrugada cuando la niña alcanzó a distinguir una silueta dirigirse hacia la puerta. Permaneció inmóvil y cerró los ojos, como se lo enseñó Mireya, para no ver algo que después tuviera que recordar. Se le vino a la cabeza lo que les dijo su madre en varias ocasiones: “Si tu padre se vuelve loco no importa lo que escuchen o lo que vean. Escóndanse donde no los encuentre, porque puede hacerles daño”.
Al principio la niña tuvo la intención de seguir a la persona que salió de la casa, pero desechó la idea. Aunque se sentía morir de angustia, prefirió seguir observando desde su escondite hasta que regresara la calma. No supo a qué horas se quedaron dormidos, pero Viridiana se despertó sobresaltada al escuchar el chillido de la cafetera. Sigilosamente se asomó a la cocina y después de cerciorarse que su padre preparaba el café, apresuró a su hermano a despabilarse para ir a dormir un rato más. Aun a sabiendas de que el peligro había pasado, se deslizaron sin hacer ruido escaleras arriba hasta el tapanco, tratando de pasar desapercibidos.
Los niños se extrañaron porque no los llamaran a la hora de la comida. Comenzaron a desesperarse por el hambre y decidieron bajar a buscar algo que se las mitigara. Encontraron a su padre acompañado de la botella de alcohol.
Intrigado Vicente preguntó:
—¿Y mamá Mireya?
Como si hubiera recibido un choque eléctrico volteó a ver al niño con una mirada de odio.
—¡No quiero volver a escuchar el nombre de esa perdida en esta casa, nunca más! ¡Si lo pronuncian les romperé el hocico! Al ver la curiosidad en los niños por la ausencia de la madre y con la maldad que lo caracterizaba, les dio el tiro de gracia.
—La maldita perra prefirió ser más mujer que madre. Desde hace tiempo me engañaba y tuvo el descaro de confesarlo. Le dije que se largara. No dudó en irse tras de su amante. Viridiana ocultó su confusión. Abrazó a su hermano con ternura susurrándole al oído.
—No te preocupes, Vicente. En cuanto ella pueda va a regresar, porque nos quiere. Estaremos juntos otra vez. A partir de ese día el padre les prohibió a los niños aparecerse en el pueblo. Ni siquiera les permitió continuar yendo a la escuela como lo hacían anteriormente. Dos veces a la semana, decía él, eran suficientes para que se les quitara lo analfabeta. La maestra no se arriesgó a ir a buscarlos para preguntar el motivo de su ausencia. Nadie se atrevía a entrar en esos parajes. Pasaron los días y las semanas y Mireya no regresó.
Pronto Viridiana se convenció de que que jamás volvería, en cambio, su hermano lloraba constantemente. A pesar de que eran los dos de la misma edad, Vicente tenía la inocencia más marcada. No se cansaba de preguntar por qué los dejó, por qué no los llevó con ella. La niña no logró convencerlo de que la olvidara. Cuando el padre salía, los chicos se sentaban mirando hacia la vereda en espera de ver aparecer a la madre sin temor a recibir algún regaño. Pero solo lograban distinguir el serpenteado camino perdiéndose entre el fango gris.
El padre regresó a casa después de unos días de ausencia y lo notaron diferente. No era usual verlo sonreír, tampoco silbar. Los invitó a sentarse en el comedor para platicar con ellos. Se veía impaciente por darles a conocer las buenas nuevas, por lo que no tuvo reserva en decirles las cosas como eran.
—¡Hoy conocerán a su nueva mamá!
Sin importarle la reacción de los niños continuó diciendo:
—Mañana traeré a Samanta a vivir a esta casa. Deberán respetarla y quererla más que a su verdadera madre, porque ella se lo merece. Los va a considerar como sus hijos, así que volveremos a tener una familia completa de nuevo. La chica que llegó a la casa del pantano con su cara llena de ilusiones apenas mostraba la mayoría de edad. Divertida porque sus zapatos de charol estaban llenos de lodo, no pudo percatarse de la tristeza en los ojos de los niños. Samanta se integró al hogar ocupando el lugar de la esposa. En un principio todo fue diferente. Viridiana y Vicente disfrutaron de una tranquilidad no recordada. La pareja reía, cantaba y los cuatro convivieron en armonía por un tiempo insignificante. Conforme pasaba el tiempo a Samanta se le comenzó a hacer difícil atender a tres personas, pues no estaba acostumbrada. Además de querer quitarse de encima las obligaciones recelaba de los hijos de otra mujer. Constantemente les hacía falsas acusaciones para que el padre los reprendiera. Viridiana comenzó a sentir odio hacia la madrastra, por su mal humor, por las mentiras y porque el padre desquitaba su coraje con ellos. Aunque en el fondo también sentía lástima, pues ejercía la misma violencia que con la madre.En cuanto la tempestad se acercaba corrían a esconderse ella y su hermano, como antes. Solo que ahora existía una diferencia. Mejoró su situación, porque no había necesidad de taparle la boca, ni de permanecer inmóvil con los ojos cerrados, simplemente aseguraban un dormitorio en cualquier lugar alejado. Su progenitor se había acostumbrado a sus ausencias y no los buscaba.
Pronto la situación se salió de control. Las acciones de Samanta aumentaron, así como el odio de Viridiana. Decidió vengarse de ella y lo único que se le ocurrió fue llenarla de miedo para que se largara muy lejos. No tardó en encontrar la oportunidad. Con paciencia esperó a que los gritos e insultos se agotaran y a que la mujer quedara tirada en el suelo, molida a golpes.